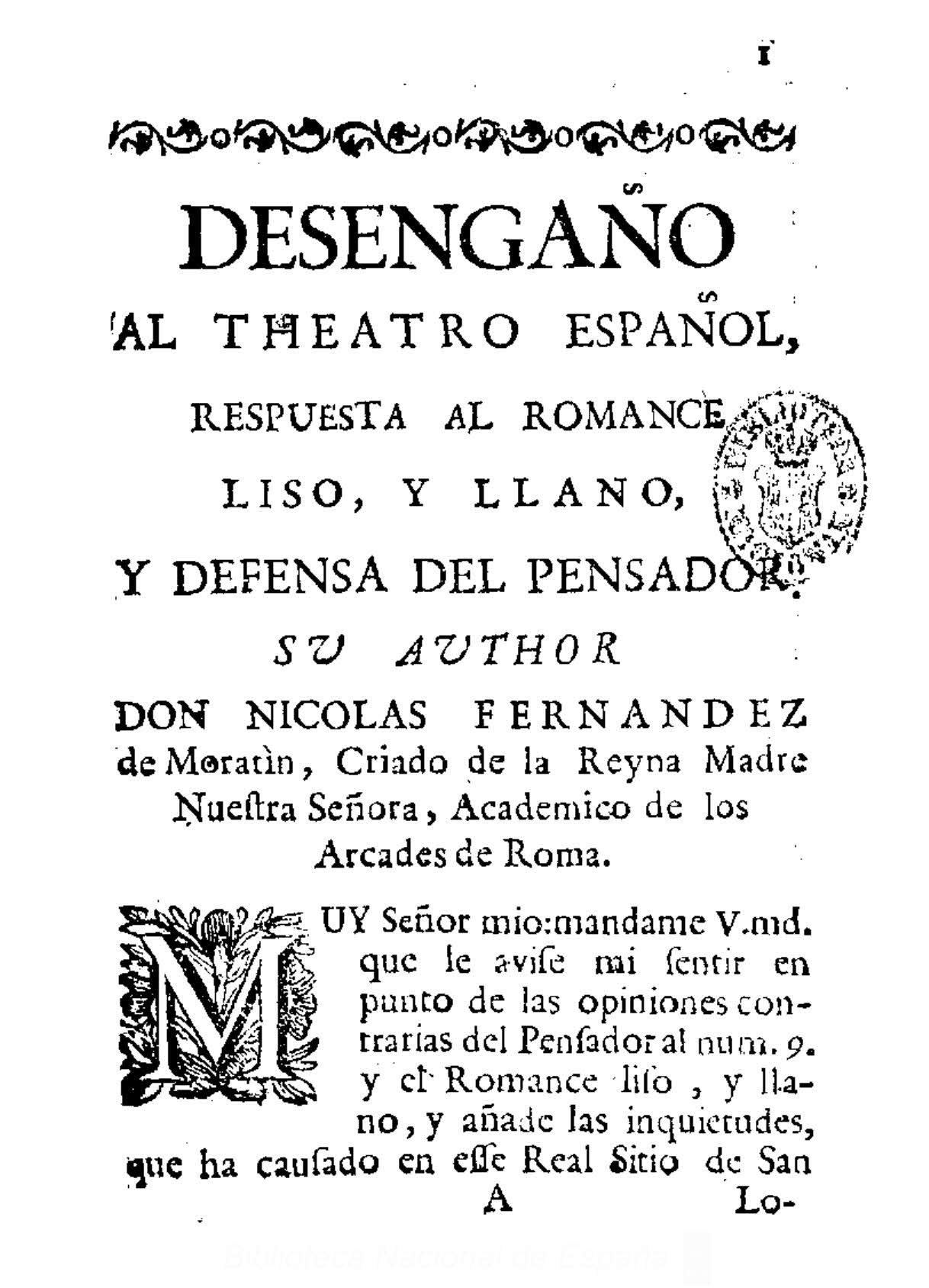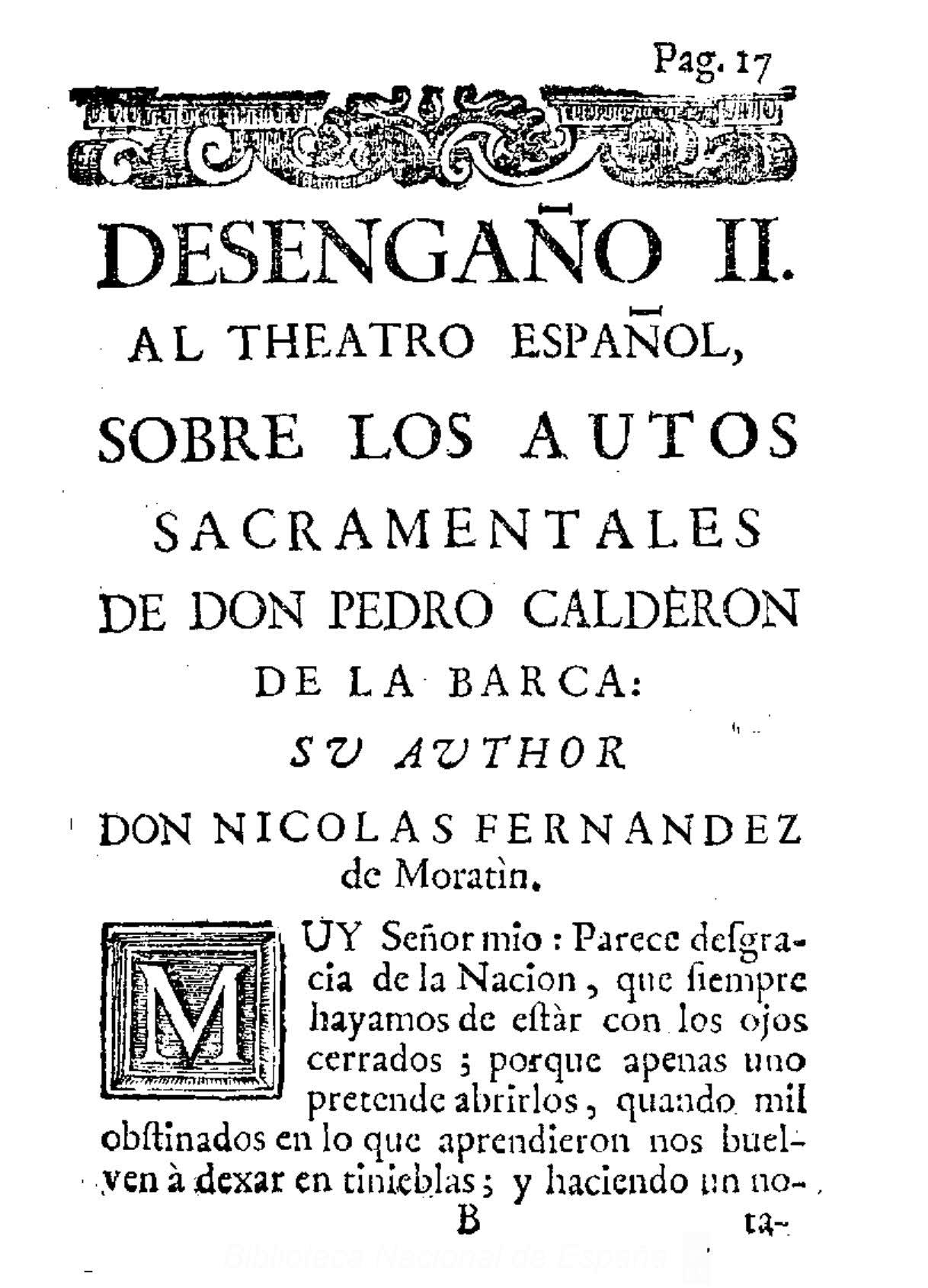El Desengaño III, el último y más extenso de los discursos con los que Nicolás Fernández de Moratín contribuyó a la polémica sobre la licitud del teatro barroco, retoma el mismo tema que constituyó el eje del Desengaño II: el auto sacramental calderoniano. Asimismo, completa la unidad discursiva de los tres textos: si la argumentación del Desengaño II continuaba donde acababa el primero (el contenido moral negativo del teatro español), el Desengaño III da respuesta al vaticinio de Moratín al final del segundo, cuando preveía que su crítica a Calderón le costaría una furiosa oposición de los partidarios del teatro español. En este caso, Moratín replica a Cristóbal Romea y Tapia, quien en los discursos cuarto y quinto de El Escritor sin título había escrito sobre el auto sacramental, y en el sexto rebatía el Desengaño II de Moratín. De los tres discursos, este es en el que Moratín recurre con mayor frecuencia a citas de autoridades, como modo de argumentar con más fuerza sus respuestas.
Desautoriza a Romea (sin nombrarlo) porque no emplea argumentos teóricos para defender la pertinencia de los autos. De este modo, Moratín aprovecha para repetir las ideas que constituyen su parecer poético y que ya había presentado en los Desengaños anteriores (y en otros textos teóricos, como los prólogos a Lucrecia y La Petimetra). El teatro ha de servir como espejo de la realidad, por lo que debe guiarse en todo momento por el principio de la verosimilitud en todos sus constituyentes escénicos y textuales. Igualmente, las reglas de la verosimilitud están dictadas por la naturaleza («no son imaginarias, ni nuevas, sino verdaderas y muy antiguas, y más perceptibles que la cuadratura del círculo», p. 48), de la que todo preceptista, ya sea español o extranjero, clásico o moderno solo puede ser su «amanuense». Y solo la razón puede ser la guía para percibir qué elementos de la realidad pueden trasladarse de forma verosímil a la escena. Por tanto, el auto sacramental es defectuoso por sí mismo, ya que no es regular en cuanto a sus rasgos poéticos ni se amolda a los estándares de verosimilitud sobre lo que puede y debe escenificarse.
Moratín puntualiza entonces su postura del Discurso II, reduciendo la intensidad de su oposición. Reconoce que los autos pueden causar conmoción y emocionar al espectador, en virtud de su contenido piadoso y su exaltación visual en escena: en ese sentido, un auto sacramental puede tener algunos elementos positivos. Pero no por ello los redime de su absoluta impropiedad como texto dramático, pues no siguen ninguna regla de este género de composiciones: más bien, su configuración los hace más cercanos al poema lírico o a la epopeya (el poema narrativo), que no están sujetos a la regla de la verosimilitud de la que sí precisa el drama por su condición escénica (los poemas narrativos «prefieren lo pasado [...] con intento de excitar la curiosidad con la admiración se sucesos peregrinos, sin obligarnos a creerlos precisamente», p. 49). La regla de la verosimilitud también se aplica a las limitaciones técnicas y argumentales, puesto que «es indispensable que [el teatro] no represente cosas imposibles de suceder, pues de lo contrario se percibe el engaño y se echó a perder la pieza» (p. 50). Como consecuencia del silencio de sus oponentes a este respecto, Moratín refuerza su argumentación: les es imposible justificar la propiedad poética de los autos, puesto que no la cumplen. Al igual que en el Desengaño II, arremete profusamente (si bien con menos virulencia), basándose en numerosos ejemplos y autores clásicos, contra el uso desaforado de la alegoría y la prosopopeya en los autos, pues, por inverosímiles, son recursos impropios para la escena. La comparación con modelos autorizados se erige como procedimiento necesario para comprobar si las reglas han sido bien aplicadas: por tanto, es incongruente, tal y como Moratín indica que hacen los partidarios de los autos, asentar la propiedad de este género con su similitud con los textos épicos o dramáticos de los clásicos, o con los poemas líricos, que sí pueden ser inverosímiles y artificiales. Los géneros no deben confundirse a la hora de criticarlos de forma rigurosa: de lo contrario, se falta a la naturaleza y la verdad.
Rebate también a Romea en cuanto al Cantar de los cantares, que Moratín definió como diálogo y no como drama en el Desengaño II: se reafirma en su idea, aludiendo a la raíz etimológica del término, «discurso o razonamiento conjunto»; por tanto, imposible de representar. La cuestión de la similitud entre diálogo y drama le da pie a un comentario más prolijo sobre el Cantar, insistiendo en su impropiedad para la escena en cuanto a forma y contenido. Se cuida en no contradecir a La Haye y Du Hamel, reputadas autoridades en el estudio de este texto, para así contradecir a quienes lo acusan de no seguir sus doctos criterios. Al mismo tiempo cita sus argumentos, en concreto los de Du Hamel, para sostener que el Cantar es «una especie de égloga sagrada, dulcísima e incomparable» (p. 64), de estilo adecuado que no concuerda con el vulgar de los personajes pastoriles que aparecen en los autos; igualmente, la «oscuridad de muchos pasos de la Escritura», según Du Hamel, se debe solo a que son textos de lenguas antiquísimas, y ello no puede justificar los recursos hiperbólicos del estilo lingüístico de los autos. Así, y de paso, Moratín les afea a sus adversarios que él sí está citando a este erudito con fundamento, señal inequívoca de que lo ha leído.
Monstruos, chispas, diablillos y figuras alegóricas han de ser, pues, desterrados del teatro. De ahí pasa al comentario moral de estas piezas, que también trató en el Desengaño II. Si bien Moratín merma la dureza de su ataque contra Calderón en el discurso anterior, donde lo acusó de herejía, insiste en que en su expresión de las verdades de fe sí incurre en «desatinos execrables» que pueden considerarse «fuente de herejía». Sus incongruencias con respecto a la Historia Sagrada son fruto de la acomodación «de una verdad constante y de fe [...] a lo que suena materialmente» (p. 57), y no en sentido contrario. La tragedia sería una alternativa como género para representar tales relatos bíblicos, pero no el auto sacramental, que no es más que tragicomedia. Sus incongruencias históricas y argumentales son numerosas, y las desgrana en varios ejemplos (un Orfeo trasunto de Jesucristo, desajustes temporales en la creación del mundo, referencias anacrónicas al chocolate o a santos del Nuevo Testamento en relatos del Antiguo). Con sorna, Moratín se pregunta qué clase de figura o tropo retórico puede justificar tales extravagancias ridículas e infantiles, y anima a sus detractores a que le den respuesta.
Finalmente, insiste en la cuestión patriótica. Apoyar a Calderón no es sinónimo en absoluto de defensa de la patria: por el contrario, nombres como fray Luis de León, el Brocense, Nebrija, Arias Montano, Pinciano, Nasarre o Luzán, entre otros, sí pueden preciarse de haber contribuido a ensalzarla de cara al extranjero. Por tanto, figura una cuantiosa apuesta, a modo de reto, y, desde la modestia (que le han obligado a romper sus adversarios), se considera capaz de escribir un auto al estilo de los de Calderón, lo que sus partidarios tomarían como blasfemia o atrevimiento. Así, describe los rasgos de su hipotético auto «por el modelo de los celebérrimos e inimitables» (p. 73), esto es, un cúmulo informe de impropiedades, puerilidades, equívocos e inverosimilitudes: un auto cuya escena se ambientará desde Poniente a Levante, cuya línea temporal discurrirá «a la fin del mundo [...] desde el principio [...] del Génesis hasta el Juicio Final», cuya acción comprenderá la Historia universal. Igualmente, compondrá un auto alegórico arreglado, con propiedad, al estilo de El esclavo en grillos de oro de Bances Candamo, sin caer en monstruosidades. Aun así, sabe Moratín que su empeño será en vano, puesto que el público que juzgaría su esfuerzo es «gente bárbara, inculta e ignorante» (p. 77), incapaz de hacerlo con criterio: se enfrenta a los defensores de Calderón solo porque representa la tradición; quienes van al teatro solo para entretenerse con cuchilladas o tonadillas; o quienes fundan la calidad del teatro antiguo español solo en que ha sido traducido por los franceses; ni los mosqueteros de juicio azaroso; ni los que sobrevaloran el contenido teológico de los autos; ni los que menosprecian al pueblo espectador, pues así solo desacreditan a la nación; ni los falsos eruditos que yerran en sus juicios sobre géneros y versificación. Por el contrario, solo acepta el juicio de los verdaderos eruditos, los académicos: los únicos de los que admitiría una opinión negativa, pues da crédito a su saber y buen hacer en el campo de la poética. Con la promesa de continuar el reto y dar forma a ambos autos, con los que ve seguro que acallará a los críticos ignorantes, Moratín cierra su discurso.