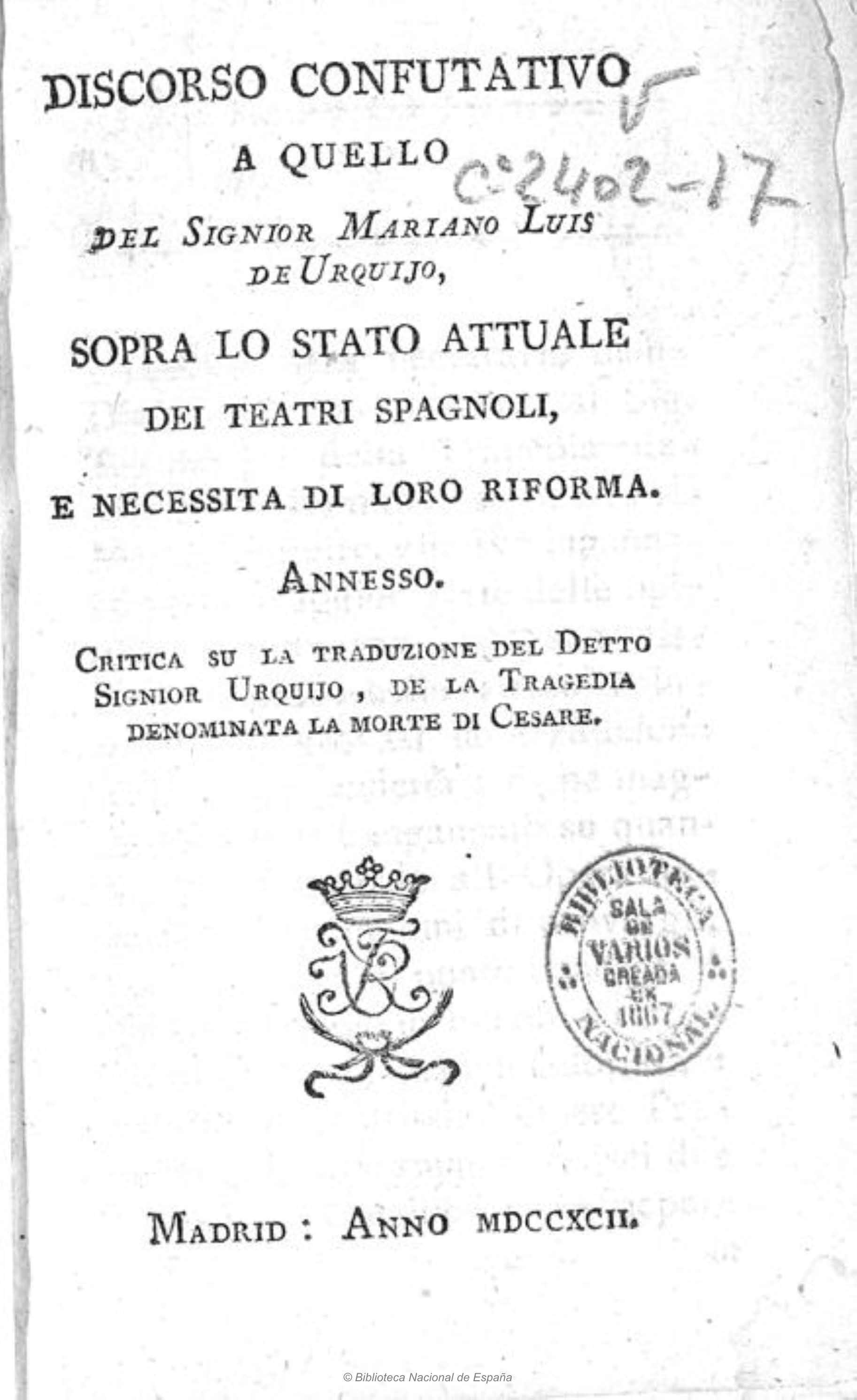Mariano Luis de Urquijo y Muga, que llegó a ser Secretario de Estado y fue un decidido defensor de la poética clasicista a finales del siglo XVIII, publicó en 1791 una traducción de la tragedia La mort de César de Voltaire, aparecida originalmente en 1736. Este hecho le llevó a ser investigado y procesado por la Inquisición, aunque fue absuelto, si bien se prohibió la difusión de su obra. Acompañó a esta traducción con un discurso en el que expuso sus ideas poéticas sobre la necesidad de reformar los teatros de acuerdo con la poética reglada clasicista y arremetió contra los autores de la escena popular del momento.
Urquijo inicia su discurso exponiendo un alegato por la verdad pura que, a su juicio, se manifiesta en la poesía auténtica, sin artificios, que consiga así despertar el interés y la atención del hombre sensible, inconstante por naturaleza. Utiliza una metáfora corriente en este tipo de discursos al equiparar la verdad como una pintura de la realidad que ha de ser agradable (p. 2), lo que resulta, por tanto, consustancial a la poesía dramática y su representación escénica. Como reflejo ficcionalizado de las costumbres, Urquijo fundamenta la utilidad pública de la escena en su reconocida tradición histórica, desde las manifestaciones más tempranas en el teatro de la antigüedad. Desde el principio horaciano de docere et delectare, revisa casos de representaciones teatrales de autoridades literarias (Aristóteles, Eurípides, Sófocles…) que despertaron la adhesión absoluta del público ateniense, contribuyendo así a la elevación de sus sentimientos y, por consiguiente, a su instrucción. Una literatura dramática a la que le concede, asimismo, la capacidad de aplacar el ímpetu guerrero de Roma, civilizándola por medio del arte, si bien con resultados bastante menos estimables en cuanto a sus tragedias, en las que los griegos serían autoridad incuestionable.
El apoyo de los estados griegos al sostenimiento del teatro le sirve, desde el juicio prototípico ilustrado, como modelo imperativo para toda nación que se precie de culta. Y sobre este presupuesto se adscribe Urquijo al tópico de la decadencia del teatro: una interpretación evolutiva por la cual la escena ha de continuar naturalmente hacia un nuevo periodo de esplendor, si bien solo si se recupera la tradición clásica, se instruye al pueblo con ella y se forman a autores naturalmente capaces de dirigir esta tarea. Una necesidad patriótica que no se aplicó en toda Europa durante siglos, y una tradición que, a su juicio, emula la dramaturgia francesa: prototipo de la razón, del buen gusto y de la universal aceptación que el buen teatro produce en el pueblo, ya sea docto o vulgo, contribuyendo así a su formación y progreso; son los franceses, en suma, «diligentísimos, o por industria o por genio laborioso, en buscar siempre lo mejor en las ciencias y artes» (p. 26). De ahí que recurra a la idea de la degeneración de estas, como tópico historiográfico, para relatar una suerte de decadencia de la civilización occidental a partir de la antigüedad como consecuencia de su abandono en la guerra. Frente a esta nación, Italia, España e Inglaterra solo contribuyen a la depauperación de la escena: estas dos últimas, porque «depravaron […] la regularidad de la acción, y corrompieron el estilo con atrevidas metáforas, con hipérboles, con pensamientos falsos y con obscura y pueril afectación» (p. 12). Más deméritos localiza en el teatro inglés, por su carácter tragicómico, su tendencia a la sátira, sus extravagancias fantasiosas, su tremendismo, su falta de decoro en sus personajes rufianescos y su decidida renuncia a la reglas del arte dramático, de los que el teatro de Shakespeare, pese a tener «algunos pasajes llenos de pensamientos sublimes y de expresiones enérgicas» (p.13), es el principal exponente. De los italianos critica su impericia al imitar a los antiguos, y las «acciones lánguidas, discursos pesados y escenas frías» de sus obras (p. 16), faltas de invención: arremete duramente contra ellos de nuevo al final del discurso, en lo referente a sus dramas musicales, a los que considera «tan malas como la peor de las nuestras» y representadas por actores tan defectuosos como los españoles (p. 80), así como sus bailes, inverosímiles y grotescos. Como resultado, Urquijo lamenta que la influencia europea en el teatro español se haya realizado desde una adopción del imperfecto drama italiano, tildado de selecto, lo que ha acentuado el prejuicio patrio hacia los autores nacionales y sus composiciones más meritorias.
Este alegato nacionalista se acentúa en dos sentidos. Por una parte, a la hora de describir los defectos del teatro en España, que, si bien censurable y necesitado de corrección, no incurre en la obscenidad de la escena inglesa, así como destaca por su estilo, su sutilidad y su carácter afectado. Este desorden de la escena se debe, a juicio de Urquijo, a la fría regularidad que los dramaturgos del siglo XVI aplicaron a sus obras, lo que llevó a que en el siglo siguiente el teatro, aunque rebosante de ingenio, perdiese calidad por su irregularidad, inverosimilitud y sus contenidos indecorosos y moralmente reprobables, que «se hacen insufribles a las personas de delicado gusto» (p. 18). La proliferación de estas comedias es igualmente síntoma de esta degeneración. El teatro de Lope, Calderón y Moreto, entre otros, no resulta así apropiado para educar en buenas costumbres. De hecho, solo ve en Cervantes una preocupación patente por la utilidad del teatro y la necesidad de su corrección y control por parte de una autoridad sabia y competente. Su teatro, igualmente, no hace más que amoldarse a los gustos del vulgo, y es fruto de una elección consciente no por falta de erudición o conocimiento de las reglas, sino por decantarse por concebir la creación dramática como entretenimiento y materialización de una imaginación desbocada. Sí pecan de ignorantes los autores (directores) de las compañías, que sí desconocen las reglas y promueven por convencimiento propio la perpetuación de esta dramaturgia desarreglada. Por el contrario, no es el pueblo culpable de esta decadencia, puesto que solo exige lo que se le ha acostumbrado a ver en escena, y su gusto por lo desatinado es adquirido a fuerza de costumbre.
Por otra parte, si bien los franceses demostraron más pericia y habilidad natural para dedicarse a la laboriosa tarea de remodelar y ordenar la escena y componer obras perfectas en su configuración poética y su utilidad moral, la base de su creatividad se localizaría en los modelos dramáticos españoles, mucho más ingeniosos y atractivos en sus lances: así se aprecia en la influencia que dramaturgos como Castro, Moreto, Lope, Alarcón o Calderón ejercen en la obra de Corneille, Tristan, Racine, Molière o Voltaire. La cultura española y, por consiguiente, su esencia, es el origen del espíritu de reforma poética por el que abogan los eruditos ilustrados y que se ha aplicado en la nación a la que ahora hay que imitar. Aun así, advierte contra el falso patriotismo que lleva a algunos a afirmar que la comedia antigua española era vivo reflejo del carácter español, y que la representación de «duelos, lances indecentes y otras impropiedades de que están llenas nos son connaturales»; Urquijo es tajante a este respecto, afirmando que el amor a la patria no se demuestra defendiendo sus yerros, pues el carácter del hombre de bien es universal a toda cultura y, por consiguiente, ni la escenificación de malas conductas puede ser representativa de la naturaleza española, ni es tampoco apropiada para los tiempos modernos, marcados por la razón (p. 57).
Lamentándose porque no se abordó un proyecto comunitario europeo para la restitución del teatro, lo que prueba la decadencia de su organización política y social, Urquijo, declarándose mero observador de la realidad, llega a su primera tesis, por otra parte lugar común en los discursos ilustrados sobre la licitud del teatro: el pueblo se ha vuelto naturalmente incapaz de apreciar el buen teatro, y el gobierno es responsable de no haber velado para preservar el decoro de la escena como educadora de costumbres. Su propuesta de reforma, por tanto, pasa por aunar el ingenio y la afectuosidad del teatro español con el talante regularizador y el esfuerzo de los franceses: la esencia natural regulada por el oficio aprendido. Solución que deja en evidencia a España, por no haber sabido aprovechar hasta la fecha su capacidad para crear buenos dramas. Pero, desde la concepción evolutiva de ciclos de progresión-decadencia que guía la propuesta de Urquijo, resulta evidente que ha llegado el momento de la renovación, pues la decadencia de la escena patria es absoluta.
Tras referirse de manera muy sucinta y superficial a los errores típicos de los antiguos dramas españoles, en cuanto a su falta de unidad temporal y de acción y la impropiedad de actuación de sus personajes, admite que resultan entretenidas para los espectadores por la sucesión de sus imaginativos lances, que en algunos casos los personajes presentan rasgos apropiados y dignos de imitación, y que poéticamente, en ocasiones, recogen pasajes «dignos del poema más elevado» (p. 36); se compensa su tendencia a inflamar las pasiones por sus evidentes méritos en su estilo sutil y afectado. Pero, puesto que el entretenimiento no debe ir en detrimento de la propiedad y la virtud, considera que los dramas modernos carecen de cualquier atisbo «método, ni orden, ni moral, ni trama poética, ni se observa precepto alguno del arte» (p. 37), y son, por tanto, incorregibles, imposibles de mejorar mediante la refundición o la adaptación a las reglas. Las comedias de Valladares, Zavala, Comella, Nifo y otros tantos «pedantes» iletrados son, a juicio de Urquijo, monstruos en los que se mezclan géneros; piezas indistinguibles entre sí, superficiales, movidas únicamente hacia la burla zafia y la seriedad risible, con acciones simples y nulo respeto hacia la regularidad; por tanto, son perniciosas para la formación moral del público. Especialmente, el sainete, en el que los perversos e ignorantes dramaturgos escenifican «los más horrendos y detestables ejemplos» contra la fidelidad conyugal, la autoridad pública, la obediencia a los padres (p. 48). Es, además, un género teatral innecesario como «descansadero» de la función, pues no permite descansar a los actores. Urquijo aboga así por su supresión, en la línea de la polémica contra el sainete que se intensificó cuarenta años antes: pero es contrario a la «general prohibición» del teatro, propugnada por ministros y eclesiásticos en años anteriores, por considerarla una solución desordenada que ignora el potencial beneficioso del teatro como instrumento corrector de la sociedad, si está arreglado y ofrece buenos modelos de conducta.
La segunda tesis que Urquijo formula es, igualmente, prototípica en el pensamiento ilustrado: pese a sus defectos, la irregular comedia clásica española es aún mejor que la moderna. La desaparición del tipo del gracioso le sirve de ejemplo: si en el drama clásico este personaje servía como necesario contrapunto cómico, en el moderno ningún carácter del drama ha recogido ese papel, lo que redunda en la frialdad de la acción y, por consiguiente, su inutilidad moral, pues no recaen ahora los defectos propios del gracioso en un tipo caracterizado para ser escarmentado por ellos. Según Urquijo, el moderno poeta dramático español es ignorante por varios motivos: ignorar las reglas dramáticas, desdeñar los modelos apropiados de imitación que le ofrece la tradición y estar ajeno al actual estado de civilización y progreso de los teatros en que se encuentra Europa. Se perpetúa esta decadencia en la labor de los cómicos, que acentúan la vulgaridad de los textos, y llega al fin al pueblo, que no puede sino imitarla en su vida cotidiana: más perjudicial resulta para los niños y jóvenes, por lo que Urquijo apela directamente a sus padres, para que les protejan de ver estas obras carentes de virtud.
Pese al pesimismo generalizado de su discurso, Urquijo insiste en que el pueblo no es culpable de su gusto por el drama desarreglado y vulgar, pues este desconocimiento es fruto tanto de aquello a lo que poetas y compañías le han acostumbrado, como de un generalizado desprecio producido en España contra el teatro, al que los eruditos tradicionalmente no han reconocido como materia digna de estudio y útil para el progreso de la nación. Esta falta de cultura dramática se ha paliado levemente en los autores modernos. Refiere así dramas que, aun siendo apropiados, han sido aplaudidos, lo que demuestra que en la naturaleza del pueblo está la capacidad de apreciar los dramas puros y arreglados al arte (p. 55): la Hormensinda y el Guzmán de Moratín padre, la Raquel de García de la Huerta, la Numancia destruida de López de Ayala, el Guzmán, y otras tantas piezas de Racine y Voltaire, son preferidas a las comedias militares que proliferan en la escena. Arremete especialmente contra quienes se resisten a la introducción de las reglas del arte dramático por pura obcecación contra lo extranjero, demostrando así su nulo juicio crítico y confundiendo la diversión que le proporcionan estas comedias desarregladas con una utilidad que le presuponen sin motivo.
Pero esta poética no es un invento moderno que contradiga a la tradición, sino la tradición en sí misma, pues procede de las autoridades de la antigüedad. Para Urquijo, la pluralidad de estilos y voces particulares en los dramaturgos, que es consustancial a la propia creación artística, no niega la existencia de unas reglas únicas, comunes y autorizadas para la creación poética; tal pluralidad no puede esgrimirse para legitimar la creación teatral inapropiada, bajo la excusa de que es fruto del ingenio. El pueblo, por tanto, debe ser educado progresivamente en la costumbre de ver representadas comedias modernas que estén arregladas, para así ser capaz tanto de apreciarlas como de, por comparación, detectar cuáles otras son falsamente regulares. También ha de procurarse la formación de especialistas en poesía dramática, lo que le dará buena fama pública y reivindicará su dignidad como ciencia académica. Y los autores de compañías, a los que acusa de analfabetos, deben dejar de ser responsables de las programaciones de las carteleras, pues solo contribuyen a perpetuar el desorden escénico y la composición de textos malos e inmorales, así como aprovechan esta posición de inmerecida autoridad para vilipendiar a los dramaturgos modernos que siguen las reglas e impedir la representación de sus obras.
En suma, la propuesta de reforma de Urquijo se concentra en una intensificación de las labores del corregidor de teatros, quien, apoyado por una mesa censoria, revisará los dramas antiguos para mandar corregir los que considere potencialmente útiles y prohibirá la representación de los malos. También se habrá de fomentar la creación de buenas piezas, mediante la concesión de premios a actores y poetas y la formación de actores en técnicas adecuadas de gesticulación, dicción y expresión viva, fiel y contenida de emociones; solo estos actores instruidos estarán capacitados para representar tales piezas buenas, y los malos (especialmente, los cómicos de legua) irán destinados a la profesión natural que les corresponde, especialmente en tareas agrícolas. Esta mesa censoria dirigirá también los teatros, en cuanto a su gestión económica, el cuidado de sus instalaciones, la programación de obras y el control a los actores para evitar sus excesos en el escenario. Todo ello, según unos criterios comunes y objetivos que gradúen la calidad poética, según las reglas autorizadas de la antigüedad y la moderna concepción del buen gusto. Para garantizar la sostenibilidad económica de este proyecto en las provincias, los teatros de estos territorios se arrendarán a empresarios de la zona, pero sin otorgarles responsabilidad en su gestión, que seguiría correspondiendo a los censores. Esta reforma garantizaría igualmente la afluencia de público, y, por consiguiente, los beneficios para el mantenimiento de coliseos y compañías, sin que esto vaya en detrimento de que tanto los teatros como el erario público contribuyan juntos a la financiación de la escena. Es esta una necesidad imperiosa para España, impelida por su condición de nación culta y referente para la evolución histórica del teatro europeo, si bien Urquijo no es optimista en cuanto a la implantación de su propuesta («de poco sirve el celo en medio de la indolencia, ni la sabiduría encadenada por la ignorancia», p. 87).
Todo ello, en definitiva, desde el prisma ideológico que ha orientado todas las tesis antes expuestas: el teatro cumple una función de estado, indispensable para el mantenimiento y progreso de la patria, en cuanto a escuela de buenas costumbres y, por consiguiente, reflejo del carácter español, lo que garantizará la buena fama española frente a las naciones extranjeras.