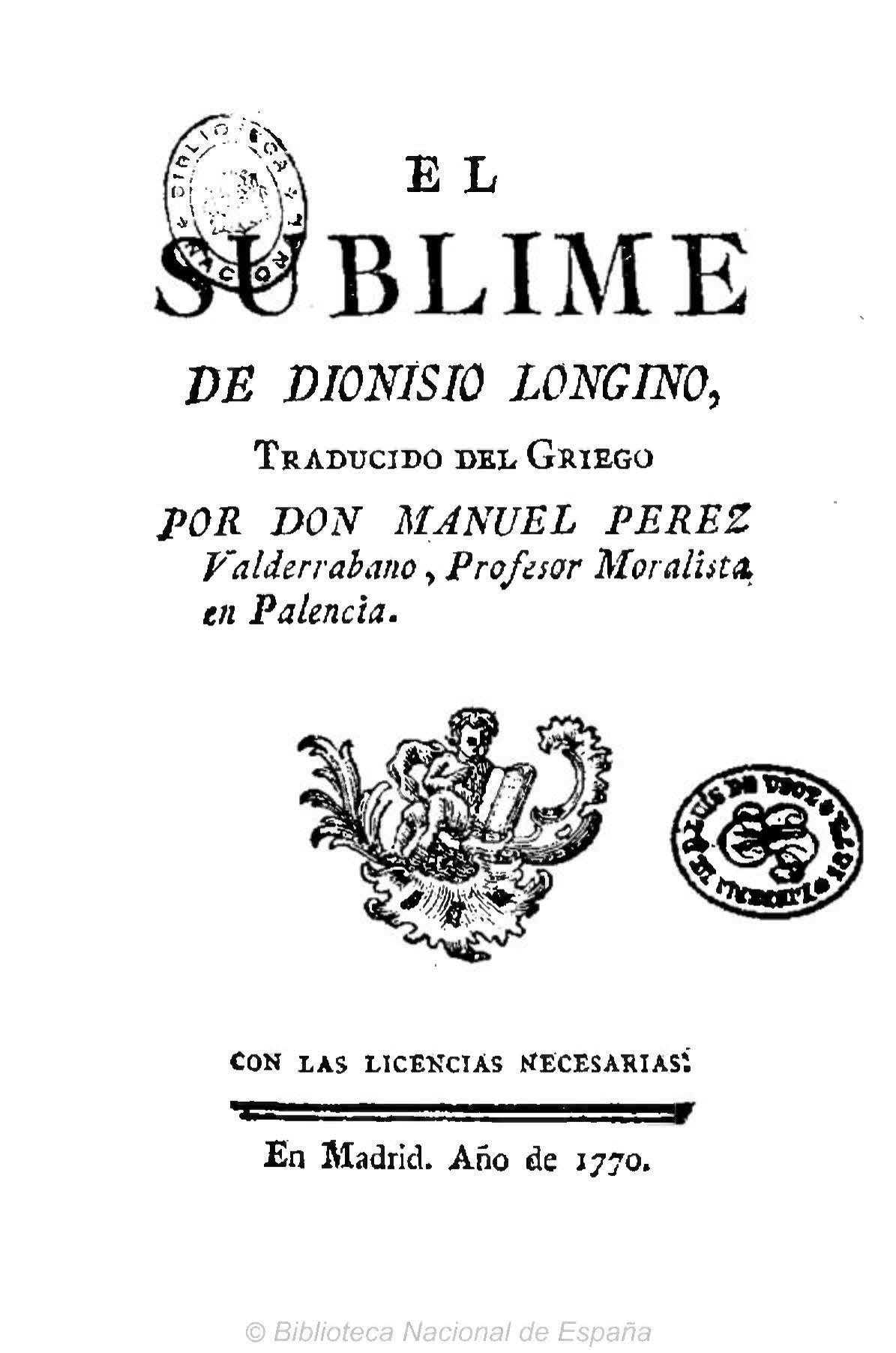La Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, de Edmund Burke (1729-1797), cuya primera edición data de 1757, debe buena parte de su importancia al papel que tuvo a la hora de consolidar un cambio estético profundo. El motivo es que, desde la revitalización del interés en Occidente por el concepto de lo sublime, que cabe rastrear en una traducción de Boileau de 1694 de la obra Perì hýpsous del Pseudo-Longino, dicho concepto empezó a considerarse como algo netamente separado de la idea de belleza. Y es que, si bien en la tradición clásica lo sublime era una variación de lo bello, y se enmarcaba dentro del estilo noble o elevado teorizado por autores como Teofrasto, Cicerón, Quintiliano o el Pseudo-Demetrio, a lo largo del siglo XVII empieza a operarse un cambio. Ya el propio Boileau lo consideró en su traducción antes nombrada una cierta potencia discursiva con la capacidad de enamorar y encumbrar el alma.
Sin embargo, el verdadero giro se produjo a lo largo del siglo XVIII, cuando una serie de autores como Anthony Ashley Cooper (1671-1713), John Denis (1658-1734) o el propio Burke dejaron de considerar lo sublime en términos estéticos o retórico-discursivos limitados y pasaron a considerarlo como una aspiración autónoma y esencial del arte. Lo sublime ya no era una posibilidad o una consecuencia de lo bello, algo por tanto que siguiera las coordenadas de la proporción, la regularidad y el orden. Lo sublime surgía de lo vasto, de lo grandioso, de lo desmesurado, y de este modo habitaba en altas cumbres, en inacabables desiertos, en océanos gigantescos o simplemente en la tenebrosa oscuridad. El efecto de lo sublime no es el placer confortable de la belleza, sino el desasosiego, la conciencia de la propia pequeñez, el terror incluso. Por todo ello, en esta irrupción de lo sublime es posible distinguir algunas de las fuerzas que, a lo largo de todo el siglo XVIII, marcaron la transición de la estética neoclásica a la romántica.
Burke parte de la premisa cartesiana de que, por un lado, existen ciertos objetos o estímulos que poseen una serie de cualidades (lo bello, lo sublime, etc.), y, por otro, los individuos que, a partir de las capacidades de percepción que les otorgan sus sentidos, pueden llegar a captar tales cualidades. Los efectos del arte, por tanto, dependen de algo tan voluble como la percepción sensorial de los hombres, aunque esta encuentra cierto patrón y sistematicidad en lo que cada época codifica como su gusto.
A este concepto, central en la comovisión artística dieciochesca, Burke le dedica una singular atención. De hecho, una de las grandes variaciones que introduce el autor entre la primera edición de 1757 y la segunda, de 1759, es la inclusión de un extenso discurso inicial sobre el gusto a partir del cual trata de articular esa relación jamás sistemática o fácil entre el objeto artístico y el sujeto que lo percibe. Burke, sin embargo, es perfectamente consciente de las dificultades que entraña este proceso, pues reconoce que «el término gusto, como todos los términos figurados, no es muy exacto: la mayor parte de los hombres está muy lejos de tener una idea simple y determinada de lo que entendemos por él y, por consiguiente, está muy expuesto a incertidumbre y confusión» (1807: 2-3).
Más allá de todo ello, la principal aportación teórica de la obra es, como se ha dicho, la separación neta entre lo bello y lo sublime, que favoreció la transición hacia la sensibilidad romántica. El autor define lo sublime como «todo lo que de algún modo es terrible, todo lo que versa [a]cerca de objetos terribles, u obra de un modo análogo al terror» (p. 37). De este modo, el dolor y el temor se convierten en las enseñas fundamentales de la sublimidad, mientras que el asombro se erige como su manifestación más pura. Lo sublime no se aprehende por tanto a través de la razón, sino a través de un sentimiento difícilmente mensurable que nos lleva a sentir respeto por aquello percibido como más grande que uno mismo. En contraposición a ello, la belleza supone «aquella o aquellas cualidades de los cuerpos, por las cuales causan amor o alguna pasión semejante a él» (p. 115), y reside por tanto en objetos menos abrasadores, más «humanos». Aunque ello no quiere decir que lo sublime no puede ser también bello, pues como argumenta el autor de forma versificada: «Aunque el blanco se temple con el negro / mezclándolos de mil diversos modos, / ¿no quedará allí siempre negro y blanco?» (p. 169).
El texto que aquí se presenta es una traducción española de la segunda edición, la de 1759, y en ella, bajo las pautas fundamentales de la distinción entre lo sublime y lo bello ya mencionadas, Burke hace un detallado repaso por las categorías estéticas de la época a lo largo de las cinco partes en las que está dividido el tratado.
Se trata de la primera traducción española que se hizo, y data del año 1807. Su autor fue Juan de la Dehesa (1779-1839), jurista y político avilesino que tuvo una amplia formación en Derecho y que, tras ostentar numerosos altos cargos en distintas ramas de la Administración, llegó a ser durante dos años, entre 1835 y 1836, ministro de Gracia y Justicia en el gabinete de Francisco Martínez de la Rosa.
En lo que respecta a su producción textual, además de esta traducción, De la Dehesa tradujo el tratado Constitución de Inglaterra, ó descripción del Gobierno inglés comparado con el democrático y con las otras monarquías de Europa, del teórico político italo-británico Jean-Louis de Lolme (1812), así como la obra didáctica Método práctico simplificado para aprender por sí solo, y en poco tiempo a pronunciar el idioma inglés, y á traducirlo al español (1821).